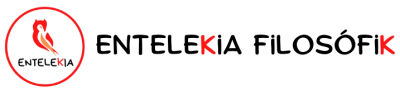Un cuento corto de Unamuno. El diamante de Villasola
Poco conocida es para muchos la faceta de cuentista de Don Miguel de Unamuno. Pero cierto es que no son pocos los relatos que nos dejó este autor. A veces publicados en periódicos, otros en antologías. Pero sea como sea, caracterizados por la genialidad de un autor que a través de la literatura nos lleva a la reflexión. Atendamos pues a uno de esos relatos para filosofar de la mano de un maestro.
El diamante de Villasola
El maestro de Villasola era perspicacísimo y entusiasta como pocos por su arte; así es que tan luego como entrevió en el muchacho una inteligencia compacta y clara, sintió el gozo de un lapidario a quien se le viene a las manos hermoso diamante en bruto.
¡Aquel sí que era ejemplar para sus ensayos y para poner a prueba su destreza! ¡Hermoso conejillo de Indias para experiencias pedagógicas! ¡Excelente materia pedagogizable en que ensayar nuevos métodos in anima vili! Porque la honda convicción del maestro de Villasola -aun cuando no llegara a formulársela- era que los muchachos son medios para hacer pedagogía, como para hacer patología los enfermos. «La ciencia por la ciencia misma» era su divisa expresa, y la tácita, la de debajo de la fórmula, esta otra: «La ciencia para mí solaz y propio progreso».
Cogió al muchacho prodigioso para desbastarlo. ¡Qué descanso después de aquella infecunda brega con tanta vulgaridad, con todos aquellos oscuros carbones que a lo sumo llegaban a grafitos! «Qué diferencia de alma -se decía-; todas son carbono espiritual, pero he aquí entre tanto oscuro carbón ordinario un alma cristalizada en diamante».
Empezó el maestro la faena. Tenía planeada la hermosa forma poliédrica, las múltiples facetas, los ejes. ¡Qué reflejos daría al mundo, y cómo se admiraría en él la pericia del lapidario que lo tallara!
El muchacho se dejó hacer, aunque conservando su cualidad íntima: la dureza diamantina. Mas cuando al descubrir su propio brillo se comparó con los opacos carbones entre que vivía, se prestó sumiso a las manipulaciones de su lapidario.
¡Qué de facetas! ¡Qué de aguas! ¡Qué de destellos!
¡Qué de cosas sabias y qué bien agrupadas todas en ordenación poliédrica! Era la maravilla del pueblo. El día en que habló en el casino fue aquello el pasmo de Villasola. ¡Cómo lo enlazaba y engarzaba todo en hilo continuado y ordenado!
Ya presentaba una faceta, ya otra, deslumbrando con mil tornasolados cambiantes e irisaciones múltiples, según se reflejaba en su mente de un modo o de otro la luz incolora y difusa de la ciencia. ¡Qué orador!
¡Qué cabeza! Allí estaba todo ordenadito y cuadriculado por 1.°, 2.° y 3.°; por A y B mayúsculas y a y b minúsculas, relacionado con llaves diversas, y llaves de llaves, en maravilloso cuadro sinóptico.
Llegó el día en que el portento de Villasola se lanzó a la corte en busca de campo. Acompañole tropel de gente a la estación, y le siguió el pueblo todo con su corazón, sin que él por su parte lo llevara en el suyo. Las madres se lo señalaban a sus hijos cual modelo, apeteciéndolo, a la vez, para sus hijas; suspiraban éstas por él, y los envidiosos se recomían las tripas. Pero el orgulloso de veras era el maestro de Villasola, el lapidario de aquella maravilla que iba a hacer valer su elevado valor en cambio, difiriendo cuanto pudiese el engastarse en una joya social cualquiera para realzar así su valor en uso. Aspiraba a solitario.
Cayó en el arroyo del mundo, en su lecho de arena, entre cantos rodados y polvo de diamantes deshechos ya. Maravilló al punto a cuantos se le acercaron; pero lastimados por sus aristas, tenían que dejarlo. Paseáronle de salón en salón dándole mil vueltas para admirar sus reflejos todos; pero nadie le quería si no era para montarle en un anillo, y él se quería libre, sin engaste.
Entre tanto la corriente iba restregándole contra la arenilla del lecho donde había también polvo de diamantes.
Demandó, más bien que pretendió, a una joven rica que le sirviese de montante, y recibió calabazas. Aquella noche mordía la almohada, sintiéndose a solas y a oscuras mero pedrusco, seco y frío.
Íbasele desgastando poco a poco la poderosa inteligencia sinóptica; se le velaba y enturbiaba la mente al quebrársele las aristas, y no reflejaba ya sino luz vulgar. Y entonces vio a los humildes carbones a quienes había desdeñado, asociarse, y al conjuro de la solidaridad, que cual corriente eléctrica les recorría enlazándolos, dar luz propia, ellos, los oscuros carbones, un mero destello reflejo como él, diáfano diamante. Los pobres se consumían en trabajo, daban luz de su carne y de su sangre, con dolor, sí, pero con amor también, unidos por santa corriente de fraternal comunión de esfuerzos. Y él solo, solitario, duro, perdidas las aguas, ¿para qué serviría ya?
Serviría para rayar cristales, porque le quedaba su calidad esencial e íntima: la dureza. Hay que oír en las mesas de los cafés al diamante de Villasola cuando, previas unas copas de coñac, cae sobre una reputación hecha, cualquiera; sobre un sentimiento consagrado, sobre cualquier cristal, y los raya y esmerila rechinando. ¡Qué elocuencia áspera, seca, dura, rechinante! ¡Cómo deja de esmerilados a los cristales! Ahora es cuando hay que conocerle; ahora que, desgastado por el roce con la arenilla del lecho del río del mundo, estropeadas sus facetas por el continuo fregarse en polvo de deshechos diamantes, revela su durísima esencia de carbono cristalizado.
Cuando el maestro de Villasola supo el fin de su diamante, se propuso esta ardua cuestión: la Pedagogía, ¿es ciencia pura o de aplicación? Mas lo que no se le ha ocurrido al lapidario de Villasola es que sean más hacedero sacar luz del calor potencial almacenado en los negros carbones, que arrancar calor vivifico de la luz meramente reflejada y de préstamo del diamante.
Don Miguel de Unamuno. Madrid Cómico, 9-IV-1898