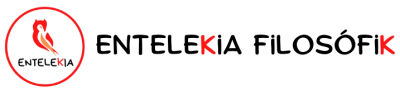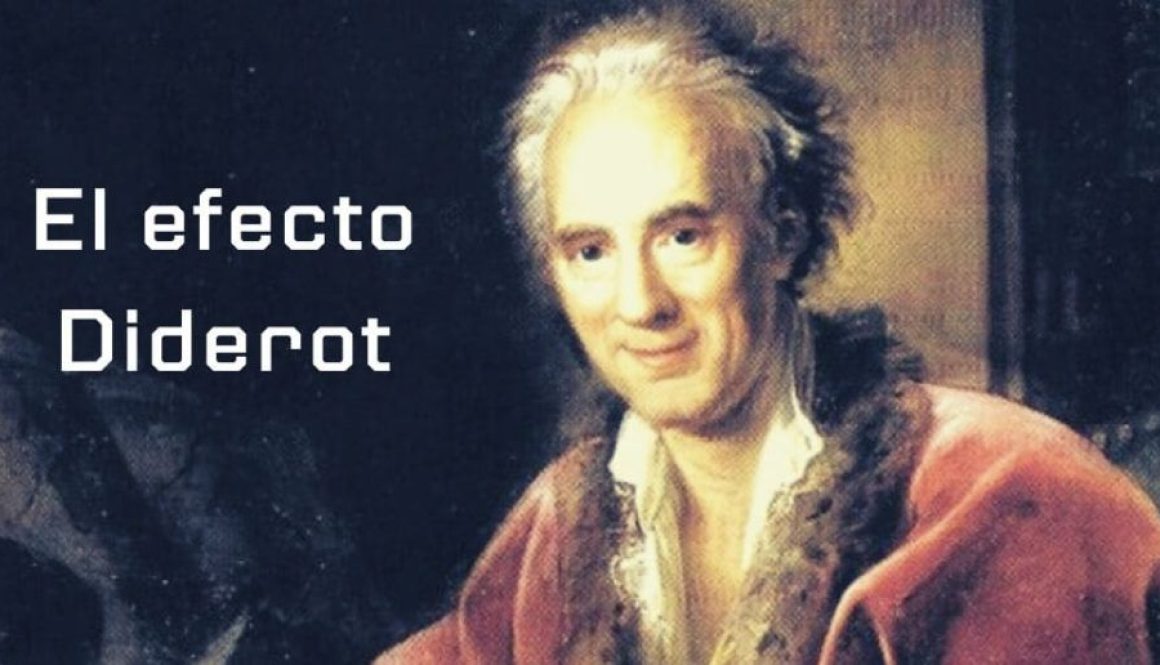Todos la conocemos por su popular obra Frankestein, pero lo cierto es que la producción literaria de la madre de la ciencia ficción, Mary Shelley, es mucho más amplia, y no puede reducirse a la magnífica historia de “El moderno Prometeo”. Valga como prueba uno de sus cuentos, que le traemos hoy con ánimo de que motive la reflexión sobre cuestiones éticas de tremenda actualidad. El relato lleva como título El mortal inmortal (The Mortal Immortal) que la escritora inglesa publicó originalmente en la edición de diciembre de 1833 de la revista literaria The Keepsake, y que luego sería reeditado en la antología de 1891: Cuentos e historias (Tales and Stories).
Dicho esto, sigamos pués con el cuento en cuestión. El mortal inmortal, habla sobre uno de los temas esenciales en su obra: la inmortalidad, y en especial el dilema ético y moral que supone prolongar la vida humana por fuera de los límites naturales; algo que claramente sostiene el argumento de Frankestein.
En este relato la autora nos cuenta la historia de un hombre llamado Winzy, quien bebe un misterioso brebaje preparado por su mentor, Cornelio Agrippa. Se trata de un elixir de la inmortalidad, la fuente de la vida eterna, fabricada a partir de la alquimia.
Al principio, la idea de la inmortalidad seduce a Winzy, de hecho, se le revela como la promesa de una eterna sabiduría y paz. Sin embargo, esa promesa rápidamente se convierte en una maldición. Winzy está condenado a una eterna tortura psicológica, la cual consiste en ver morir a todos lo que ama, entre otros, a su amada Bertha.
El mortal inmortal está narrado por el propio Winzy, casi trescientos veintitrés años desde que bebió aquel elixir de la vida eterna. ¿Qué nos puede contar Shelley a través de este personaje? Atendamos a la propia historia, que les añado a continuación…
El mortal inmortal
Día 16 de julio de 1833. Un aniversario memorable para mí. ¡Hoy cumplo trescientos veintitrés años! ¿El Judío Errante? No. Dieciocho siglos han pasado sobre su cabeza. En comparación, soy un inmortal muy joven. ¿Soy, entonces, inmortal? Ésa es un pregunta que me he formulado, día y noche, desde hace trescientos tres años, y aún no conozco la respuesta. He detectado una cana entre mi pelo castaño, hoy precisamente; eso significa deterioro. Pero puede haber permanecido escondida.
Contaré mi historia, y que el lector juzgue. Así pasaré algunas horas de una larga eternidad que se me hace tan tediosa. ¡Eternamente! ¿Es eso posible? ¡Vivir eternamente! He oído de encantamientos en los cuales las víctimas son sumidas en un profundo sueño, para despertar, tras un centenar de años, tan frescas como siempre; he oído hablar de los Siete Durmientes; de modo que ser inmortal no debería ser tan opresivo; pero, ¡ay!, el peso del interminable tiempo, ¡el tedioso pasar de la procesión de las horas! ¡Qué feliz fue el legendario Nourjahad! Mas en cuanto a mí…
Todo el mundo ha oído hablar de Cornelius Agrippa. Su recuerdo es tan inmortal como su arte me ha hecho a mí. Todos han oído hablar de su discípulo, que, descuidadamente, dejó en libertad al espíritu maligno durante la ausencia de su maestro y fue destruido por él. La noticia, verdadera o falsa, de este accidente le ocasionó muchos problemas al renombrado filósofo. Todos sus discípulos le abandonaron, sus sirvientes desaparecieron. Se encontró sin nadie que fuera añadiendo carbón a sus permanentes fuegos mientras él dormía, o vigilara los cambios de color de sus medicinas mientras él estudiaba. Experimento tras experimento fracasaron, porque un par de manos eran insuficientes para completarlos; los espíritus tenebrosos se rieron de él por no ser capaz de retener a un solo mortal a su servicio.
Yo era muy joven entonces —y pobre—, y estaba enamorado. Había sido durante un año pupilo de Cornelius, aunque estaba ausente cuando aquel accidente tuvo lugar. A mi regreso, mis amigos me imploraron que no regresara a la morada del alquimista. Temblé cuando escuché el terrible relatoque me hicieron; y no necesité una segunda advertencia. Cuando Cornelius vino y me ofreció oro si me quedaba, sentí como si el propio Satán me estuviera tentando. Mis dientes castañetearon, todo mi pelo se erizó, y eché a correr tan rápido como mis rodillas me lo permitieron.
Mis pies se dirigieron hacia el lugar al que durante dos años se habían sentido atraídos cada atardecer, un arroyo espumeante de cristalina agua, junto al cual paseaba una muchacha de pelo oscuro, sus radiantes ojos estaban fijos en el camino que yo acostumbraba a recorrer cada noche. No puedo recordar un momento en que no haya estado enamorado de Bertha; habíamos sido vecinos y compañeros de juegos desde la infancia. Sus padres, al igual que los míos, eran humildes pero respetables, y nuestra mutua atracción había sido una fuente de placer para ellos.
En una aciaga hora, sin embargo, una fiebre maligna se llevó a su padre y madre, y Bertha quedó huérfana. Hubiera hallado un hogar bajo el techo de mis padres pero, desgraciadamente, la vieja dama del castillo cercano, rica, sin hijos y solitaria, declaró su intención de adoptarla. A partir de entonces Bertha se vio ataviada con sedas y viviendo en un palacio de mármol. No obstante, pese a su nueva situación y relaciones, Bertha permaneció fiel al amigo de sus días humildes. A menudo visitaba la casa de mi padre, y aun cuando tenía prohibido ir más allá, con frecuencia se dirigía paseando hacia el bosquecillo cercano y se encontraba conmigo junto a aquella umbría fuente. Solía decir que no sentía ninguna obligación hacia su nueva protectora que pudiera igualar a la devoción que la unía a nosotros.
Sin embargo, yo era demasiado pobre para casarme, y ella empezó a sentirse incomodada por el tormento que sentía en relación a mí. Tenía un espíritu noble pero impaciente, y cada vez se mostraba más irritada por los obstáculos que impedían nuestra unión. Ahora nos reuníamos tras una ausencia por mi parte, y ella se había sentido sumamente acosada mientras yo estaba lejos. Se quejó amargamente, y casi me reprochó el ser pobre. Yo repliqué rápidamente:
—¡Soy pobre pero honrado! Si no lo fuera, muy pronto podría ser rico.
Esta exclamación acarreó un millar de preguntas. Temí impresionarla demasiado revelándole la verdad, pero ella supo sacármela; y luego, lanzándome una mirada de desdén, dijo:
—¡Pretendes amarme, y temes enfrentarte al demonio por mí!
Protesté que había temido ofenderla, mientras que ella no hacía más que hablar de la magnitud de la recompensa que yo iba a recibir. Así animado —y avergonzado—, empujado por mi amor y por la esperanza y riéndome de mis anteriores miedos, regresé con el corazón ligero a aceptar la oferta del alquimista. Transcurrió un año. Me vi poseedor de una suma de dinero que no era insignificante. El hábito había desvanecido mis temores. Pese a toda mi atenta vigilancia, jamás había detectado la huella de un pie hendido; ni el estudioso silencio ni nuestra morada fueron perturbados jamás por aullidos demoníacos.
Seguí manteniendo encuentros clandestinos con Bertha, y la esperanza nació en mí. La esperanza, pero no la alegría perfecta, porque Bertha creía que amor y seguridad eran enemigos, y se complacía en dividirlos en mi pecho. Aunque de buen corazón, era en cierto modo de costumbres coquetas; y yo me sentía celoso. Me despreciaba de mil maneras, sin querer aceptar nunca que estaba equivocada. Me volvía loco de irritación, y luego me obligaba a pedirle perdón. A veces me reprochaba que yo no era suficientemente sumiso, y luego me contaba alguna historia de un rival, que gozaba de los favores de su protectora. Estaba rodeada constantemente por jóvenes vestidos de seda, ricos y alegres. ¿Qué posibilidades tenía el pobremente vestido ayudante de Cornelius comparado con ellos?
En una ocasión, el filósofo exigió tanto de mi tiempo que no pude verla. Estaba dedicado a algún trabajo importante, y me vi obligado a quedarme, día y noche, alimentando sus hornos y vigilando sus preparaciones químicas. Mi amada me aguardó en vano junto a la fuente. Su espíritu altivo llameó ante este abandono; y cuando finalmente pude salir, robándole unos pocos minutos al tiempo que se me había concedido para dormir, y confié en ser consolado por ella, me recibió con desdén, me despidió despectivamente y afirmó que ningún hombre que no pudiera estar por ella en dos lugares a la vez poseería jamás su mano. ¡Se desquitaría de aquello! Y realmente lo hizo.
En mi sucio retiro oí que había estado cazando, escoltada por Albert Hoffer. Albert Hoffer era uno de los favoritos de su protectora, y los tres pasaron cabalgando junto a mi ventana. Creo que mencionaron mi nombre; seguido por una carcajada, mientras los oscuros ojos de ella miraban desdeñosos hacia mi morada. Los celos, con todo su veneno y toda su miseria, penetraron en mi pecho. Derramé lágrimas, pensando que nunca podría tenerla; y luego maldecí su inconstancia. Pero mientras tanto, seguí avivando los fuegos del alquimista, seguí vigilando los cambios de sus incomprensibles medicinas.
Cornelius había estado vigilando también durante tres días y tres noches, sin cerrar los ojos. Los progresos de sus alambiques eran más lentos de lo que esperaba; pese a su ansiedad, el sueño pesaba sobre sus ojos. Una y otra vez arrojaba la somnolencia lejos de sí, con una energía más que humana; una y otra vez obligaba a sus sentidos a permanecer alertas. Contemplaba sus crisoles anhelosamente.
—Aún no están a punto —murmuraba—. ¿Deberá pasar otra noche antes de que el trabajo esté realizado? Winzy, tú sabes estar atento, eres constante. Además, la noche pasada dormiste. Observa esa redoma de cristal. El líquido que contiene es de un color rosa suave; en el momento en que empiece a cambiar de aspecto, despiértame. Hasta entonces podré cerrar un momento los ojos. Primero debe volverse blanco, y luego emitir destellos dorados; pero no aguardes hasta entonces; cuando el color rosa empiece a palidecer, despiértame.
Apenas oí las últimas palabras, murmuradas casi en medio del sueño. Sin embargo, dijo aún:
—Y Winzy, muchacho, no toques la redoma. No te la lleves a los labios; es un filtro, un hechizo para curar el amor. No querrás dejar de amar a tu Bertha. ¡Cuidado, no bebas!
Y se durmió. Su venerable cabeza se hundió en su pecho, y apenas oí su respiración. Durante unos minutos observé las redomas; la apariencia rosada del líquido permanecía inamovible. Luego mis pensamientos empezaron a divagar. Visitaron la fuente, y se recrearon en agradables escenas que ya nunca volverían. ¡Nunca! Serpientes anidaron en mi cabeza mientras la palabra ¡Nunca! se formaba en mis labios. ¡Mujer falsa! ¡Falsa y cruel! Nunca me sonreiría a mí como aquella tarde le había sonreído a Albert. ¡Mujer despreciable y ruin! No me quedaría sin venganza. Haría que viera a Albert expirar a sus pies; ella no era digna de morir a mis manos. Había sonreído desdeñosa y triunfante. Conocía mi miseria y su poder. Pero ¿qué poder tenía? El poder de excitar mi odio, mi desprecio, mi… ¡Todo menos mi indiferencia! Si pudiera lograr eso, si pudiera mirarla con ojos indiferentes, transferir mi rechazado amor a otro más real y merecido ¡Eso sería una auténtica victoria!
Un resplandor llameó ante mis ojos. Había olvidado la medicina. La contemplé: destellos de admirable belleza, más brillantes que los que emite el diamante cuando los rayos del sol penetran en él, resplandecían en la superficie del líquido; un olor de entre los más fragantes y agradables inundó mis sentidos. La redoma parecía un globo viviente, precioso, invitando a ser probado. El primer pensamiento, inspirado instintivamente por mis más bajos sentidos, fue: lo haré, debo beber.
Alcé la redoma hacia mis labios. Eso me curará del amor, ¡de la tortura! Llevaba bebida ya la mitad del más delicioso licor que jamás hubiera probado, paladar de hombre alguno cuando el filósofo se agitó. Me sobresalté y dejé caer la redoma. El fluido se extendió por el suelo, mientras sentía que Cornelius aferraba mi garganta y chillaba:
—¡Infeliz! ¡Has destruido la labor de mi vida!
Cornelius no se había dado cuenta de que yo había bebido una parte de su droga. Tenía la impresión, y yo me apresuré a confirmarla, de que yo había alzado la redoma por curiosidad y que, asustado por su brillo y el llamear de su intensa luz, la había dejado caer. Nunca le dejé entrever lo contrario. El fuego de la medicina se apagó, la fragancia murió y él se calmó, como debe hacer un filósofo ante las más duras pruebas, y me envió a descansar. No intentaré describir los sueños de gloria y felicidad que bañaron mi alma durante las restantes horas de aquella memorable noche. Las palabras serían pálidas y triviales para describir mi alegría, o la exaltación que me poseía cuando me desperté. Flotaba en el aire, mis pensamientos estaban en los cielos. La tierra parecía ser el cielo, y mi herencia era una completa felicidad.
—Eso representa el sentirme curado del amor —pensé—. Veré a Bertha hoy, y ella descubrirá a su amante frío y despreocupado; demasiado feliz para mostrarse desdeñoso, ¡pero cuan absolutamente indiferente hacia ella!
Pasaron las horas. El filósofo, seguro de que lo conseguiría de nuevo, empezó a preparar la misma medicina. Se encerró con sus libros y yo tuve el día libre. Me vestí; me miré en un escudo viejo pero pulido, que me sirvió de espejo; me pareció que mi aspecto había mejorado. Me precipité más allá de los límites de la ciudad, la alegría en el alma, las bellezas del cielo y de la tierra rodeándome. Dirigí mis pasos hacia el castillo. Podía mirar sus torres con el corazón ligero, porque estaba curado del amor. Mi Bertha me vio desde lejos, mientras subía por la avenida. No sé qué súbito impulso animó su pecho, pero al verme saltó como un corzo bajando las escalinatas de mármol y echó a correr hacia mí. Pero yo había sido visto también por otra persona. La bruja de alta cuna, que se llamaba a sí misma su protectora y que en realidad era su tirana, también me había divisado. Renqueó, jadeante, hacia la terraza. Un paje, tan feo como ella, echó a correr tras su ama, abanicándola mientras la arpía se apresuraba y detenía a mi hermosa muchacha con un:
—¿Dónde va mi imprudente señorita? ¿Dónde tan aprisa? ¡Vuelve a tu jaula, delante hay halcones!
Bertha se apretó las manos, los ojos clavados aún en mi figura que se aproximaba. Vi su lucha consigo misma. Cómo odié a la vieja bruja que refrenaba los impulsos del corazón de mi Bertha. Hasta entonces, el respeto a su rango había hecho que evitara a la dama del castillo; ahora desdeñé una tan trivial consideración. Estaba curado del amor, y elevado más allá de todos los temores humanos; me apresuré, pronto alcancé la terraza. ¡Qué encantadora estaba Bertha! Sus ojos llameaban; sus mejillas resplandecían con impaciencia y rabia; estaba un millar de veces más graciosa y atractiva que nunca. Ya no la amaba, ¡oh, no! La adoraba, la reverenciaba, ¡la idolatraba!
Aquella mañana había sido perseguida, con más vehemencia de lo habitual, para que consintiera en un matrimonio inmediato con mi rival. Se le reprocharon las esperanzas que había dado, se la amenazó con ser arrojada en desgracia. Su orgulloso espíritu se alzó en armas ante la amenaza; pero cuando recordó el desprecio que había exhibido ante mí, y cómo, quizás, había perdido con ello al que consideraba como a su único amigo, lloró de remordimiento y rabia. Y en aquel momento aparecí.
—¡Oh, Winzy! —exclamó—. Llévame a casa de tu madre; hazme abandonar rápidamente los detestables lujos y la ruindad de esta noble morada; devuélveme a la pobreza y a la felicidad.
La abracé, transportado. La vieja dama estaba sin habla por la furia, y sólo prorrumpió en gritos cuando ya nos hallábamos lejos, camino de mi casa. Mi madre recibió a la hermosa fugitiva, escapada de una jaula dorada a la naturaleza y a la libertad, con ternura y alegría; mi padre, que la amaba, la recibió de todo corazón. Fue un día de regocijo, que no necesitó de la adición de la poción celestial del alquimista para llenarme de dicha. Poco después de aquel día me convertí en su esposo. Dejé de ser el ayudante de Cornelius, pero continué siendo su amigo. Siempre me sentí agradecido hacia él por haberme procurado, inconscientemente, aquel delicioso trago de un elixir divino que, en vez de curarme del amor (¡triste cura!, solitario remedio carente de alegría para maldiciones que parecen bendiciones al recuerdo), me había inspirado valor y resolución, trayéndome el premio de un tesoro inestimable en la persona de mi Bertha.
A menudo he recordado con maravilla ese período de trance parecido a la embriaguez. La pócima de Cornelius no había cumplido con la tarea para la cual afirmaba él que había sido preparada, pero sus efectos habían sido más poderosos y felices de lo que las palabras pueden expresar. Se fueron desvaneciendo gradualmente, pero permanecieron largo tiempo y colorearon mi vida con matices de esplendor. A menudo Bertha se maravillaba de mi corazón y de mi constante alegría porque, antes, yo había sido de carácter más bien serio, incluso triste. Me amaba aún más por mi temperamento jovial, y nuestros días estaban teñidos de alegría. Cinco años más tarde fui llamado inesperadamente a la cabecera del agonizante Cornelius. Había enviado a por mí, conjurándome a que acudiera al instante. Lo encontré tendido, mortalmente débil. Toda la vida que le quedaba animaba sus penetrantes ojos, que estaban fijos en una redoma de cristal, llena de un líquido rosado.
—¡He aquí la vanidad de los anhelos humanos! —dijo, con una voz rota que parecía surgir de sus entrañas—. Mis esperanzas estaban a punto de verse coronadas por segunda vez, y por segunda vez se ven destruidas. Mira esa pócima. Recuerda que hace cinco años la preparé también, con idéntico éxito. Entonces, como ahora, mis sedientos labios esperaban saborear el elixir inmortal. ¡Tú me lo arrebataste! Y ahora ya es demasiado tarde.
Hablaba con dificultad, y se dejó caer sobre la almohada. No pude evitar el decir:
—¿Cómo, reverenciado maestro, puede una cura para el amor restaurar vuestra vida?
Una débil sonrisa revoloteó en su rostro, mientras yo escuchaba intensamente su apenas inteligible respuesta.
—Una cura para el amor y para todas las cosas. El elixir de la inmortalidad. ¡Ah! ¡Si ahora pudiera beberlo, viviría eternamente!
Mientras hablaba, un relampagueo dorado brotó del fluido y una fragancia que yo recordaba muy bien se extendió por los aires. Cornelius se alzó, débil como estaba; las fuerzas parecieron volver a él. Tendió su mano hacia delante. Entonces, una fuerte explosión me sobresaltó, un rayo de fuego brotó del elixir ¡y la redoma de cristal que lo contenía quedó reducida a átomos! Volví mis ojos hacia el filósofo. Se había derrumbado hacia atrás. Sus ojos eran vidriosos, sus rasgos estaban rígidos. ¡Había muerto!
¡Pero yo vivía, e iba a vivir eternamente! Así había dicho el infortunado alquimista, y durante unos días creí en sus palabras. Recordé la gloriosa intoxicación. Reflexioné sobre el cambio que había sentido en mi cuerpo, en mi alma. La ligera elasticidad del primero, el luminoso vigor de la segunda. Me observé en un espejo, y no pude percibir ningún cambio en mis rasgos tras los cinco años transcurridos. Recordé el radiante color y el agradable aroma de aquel delicioso brebaje, el valioso don que era capaz de conferir. Entonces, ¡era inmortal!
Pocos días más tarde me reía de mi credulidad. El viejo proverbio de que nadie es profeta en su tierra era cierto con respecto a mí y a mi difunto maestro. Lo apreciaba como hombre, lo respetaba como sabio, pero me burlaba de la idea de que pudiera mandar sobre los poderes de las tinieblas, y me reía de los supersticiosos temores con los que era mirado por el vulgo. Era un filósofo juicioso, pero no tenía tratos con ningún espíritu excepto aquellos revestidos de carne y huesos. Su ciencia era simplemente humana; y la ciencia humana, me persuadí muy pronto, nunca podrá conquistar las leyes de la naturaleza hasta tal punto que logre aprisionar eternamente el alma dentro de un habitáculo carnal. Cornelius había obtenido una bebida que refrescaba y aligeraba el alma; algo más embriagador que el vino, mucho más dulce y fragante que cualquier fruta. Probablemente poseía fuertes poderes medicinales, impartiendo ligereza al corazón y vigor a los miembros; pero sus efectos terminaban desapareciendo; ya no debían de existir siquiera en mi organismo. Era un hombre afortunado que había bebido un sorbo de salud y de alegría, y quizá también de larga vida, de manos de mi maestro; pero mi buena suerte terminaba ahí: la longevidad era algo muy distinto de la inmortalidad.
Continué con esta creencia durante años. A veces un pensamiento cruzaba furtivamente por mi cabeza. ¿Estaba realmente equivocado el alquimista? Sin embargo, mi creencia habitual era que seguiría la suerte de todos los hijos de Adán a su debido tiempo. Un poco más tarde quizá, pero siempre a una edad natural. No obstante, era innegable que mantenía un sorprendente aspecto juvenil. Me reía de mi propia vanidad consultando muy a menudo el espejo. Pero lo consultaba en vano; mi frente estaba libre de arrugas, mis mejillas, mis ojos, toda mi persona continuaba tan lozana como en mi vigésimo cumpleaños. Me sentía turbado. Miraba la marchita belleza de Bertha. Yo parecía su hijo.
Poco a poco, nuestros vecinos comenzaron a hacer similares observaciones, y al final descubrí que empezaban a llamarme el discípulo embrujado. La propia Berta empezó a mostrarse inquieta. Se volvió celosa e irritable, y al poco tiempo empezó a hacerme preguntas. No teníamos hijos; éramos totalmente el uno para el otro. Y pese a que, al ir haciéndose más vieja, su espíritu vivaz se volvió un poco propenso al mal genio y su belleza disminuyó un tanto, yo la seguía amando con todo mi corazón como a la muchachita a la que había idolatrado, la esposa que siempre había anhelado y que había conseguido con un tan perfecto amor.
Finalmente, nuestra situación se hizo intolerable: Bertha tenía cincuenta años, yo veinte. Yo había adoptado en cierta medida, y no sin algo de vergüenza, las costumbres de una edad más avanzada. Ya no me mezclaba en el baile entre los jóvenes, pero mi corazón saltaba con ellos mientras contenía mis pies. Y empecé a tener mala fama entre los viejos. Las cosas fueron deteriorándose. Éramos evitados por todos. Se dijo de nosotros —de mí al menos— que habíamos hecho un trato inicuo con alguno de los supuestos amigos de mi anterior maestro. La pobre Bertha era objeto de piedad, pero evitada. Yo era mirado con horror y aborrecimiento.
¿Qué podíamos hacer? Permanecer sentados junto al fuego. La pobreza se había instalado con nosotros, ya que nadie quería los productos de mi granja; y a menudo me veía obligado a viajar veinte millas, hasta algún lugar donde no fuera conocido, para vender mis cosechas. Sí, es cierto, habíamos ahorrado algo para los malos días, y esos días habían llegado. Permanecíamos sentados solos junto al fuego, el joven de viejo corazón y su envejecida esposa. De nuevo Bertha insistió en conocer la verdad; recapituló todo lo que había oído, y añadió sus propias observaciones. Me conjuró a que le revelara el hechizo; describió cómo me quedarían mejor unas sienes plateadas que el color castaño de mi pelo; disertó acerca de la reverencia y el respeto que proporcionaba la edad y lo preferible que eran a las distraídas miradas que se les dirigía a los niños. ¿Acaso imaginaba que los despreciables dones de la juventud y buena apariencia superaban la desgracia, el odio y el desprecio? No, al final sería quemado como traficante en artes negras, mientras que ella, a quien ni siquiera me había dignado comunicarle la menor porción de mi buena fortuna, sería lapidada como mi cómplice. Finalmente, insinuó que debía compartir mi secreto con ella y concederle los beneficios de los que yo gozaba, o se vería obligada a denunciarme, y entonces estalló en llanto.
Así acorralado, me pareció que lo mejor era decirle la verdad. Se la revelé tan tiernamente como pude, y hablé tan sólo de una muy larga vida, no de inmortalidad, concepto que, de hecho, coincidía mejor con mis propias ideas. Cuando terminé, me levanté y dije:
—Y ahora, mi querida Bertha, ¿denunciarás al amante de tu juventud? No lo harás, lo sé. Pero es demasiado duro, mi pobre esposa, que tengas que sufrir a causa de mi aciaga suerte y de las detestables artes de Cornelius. Me marcharé. Tienes buena salud, y amigos con los que ir en mi ausencia. Sí, me iré: joven como parezco, y fuerte como soy, puedo trabajar y ganarme el pan entre desconocidos, sin que nadie sepa ni sospeche nada de mí. Te amé en tu juventud. Dios es testigo de que no te abandonaré en tu vejez, pero tu seguridad y tu felicidad requieren que ahora haga esto.
Tomé mi gorra y me dirigí hacia la puerta; en un momento los brazos de Bertha rodeaban mi cuello, y sus labios se apretaban contra los míos.
—No, esposo mío —dijo—. No te irás solo. Llévame contigo; nos marcharemos y, como dices, entre desconocidos estaremos seguros. No soy tan vieja todavía como para avergonzarte, mi Winzy; y me atrevería a decir que el encantamiento desaparecerá pronto y, con la bendición de Dios, empezarás a parecer más viejo, como corresponde. No debes abandonarme.
Le devolví de todo corazón su generoso abrazo.
—No lo haré, Bertha mía; pero por tu bien no debería pensar así. Seré tu fiel y dedicado esposo mientras estés conmigo, y cumpliré con mi deber contigo hasta el final.
Al día siguiente nos preparamos para nuestra emigración. Nos vimos obligados a hacer grandes sacrificios pecuniarios. De todos modos, conseguimos reunir una suma suficiente como para mantenernos mientras Bertha viviera. Y sin decirle adiós a nadie, abandonamos nuestra región natal para buscar refugio en un remoto lugar del oeste de Francia.
Resultó cruel arrancar a la pobre Bertha de su pueblo, de los amigos, para llevarla a un nuevo país, un nuevo lenguaje, nuevas costumbres. El extraño secreto de mi destino hizo que yo ni siquiera me diera cuenta de ese cambio; pero la compadecí profundamente, y me alegró darme cuenta de que ella hallaba alguna compensación a su infortunio en una serie de pequeñas y ridículas circunstancias. Lejos de toda murmuración, buscó disminuir disparidad de nuestras edades a través de un millar de artes femeninas: rojo de labios, trajes juveniles y la adopción de una serie de actitudes desacordes con su edad. No podía irritarme por eso. ¿No llevaba yo mismo una máscara? ¿Para qué pelearme con ella, sólo porque tenía menos éxito que yo? Me apené profundamente cuando recordé que esa remilgada y celosa vieja de sonrisa tonta era mi Bertha, aquella muchachita de pelo y ojos oscuros, con una sonrisa de encantadora picardía y un andar de corzo, a la que tan tiernamente había amado y a la que había conseguido con un tal arrebato. Hubiera debido reverenciar sus grises cabellos y sus arrugadas mejillas. Hubiera debido hacerlo; pero no lo hice, y ahora deploro esa debilidad humana.
Sus celos estaban siempre presentes. Su principal ocupación era intentar descubrir que, pese a las apariencias externas, yo también estaba envejeciendo. Creo verdaderamente que aquella pobre alma me amaba de corazón, pero nunca hubo mujer tan atormentada. Hubiera querido discernir arrugas en mi rostro y decrepitud en mi andar, mientras que yo desplegaba un vigor cada vez mayor, con una juventud por debajo de los veinte años. Nunca me atreví a dirigirme a otra mujer. En una ocasión, creyendo que la belleza del pueblo me miraba con buenos ojos, me compró una peluca gris. Su constante conversación entre sus amistades era que yo, aunque parecía joven, estaba hecho una ruina; y afirmaba que el peor síntoma era mi aparente salud. Mi juventud era una enfermedad, decía, y yo debía estar preparado en cualquier momento, si no para una repentina y horrible muerte, sí al menos para despertarme cualquier mañana con la cabeza completamente blanca y encorvado, con todas las señales de la senectud. Yo la dejaba hablar y a menudo me unía a ella en sus conjeturas. Sus advertencias hacían coro con mis interminables especulaciones relativas a mi estado, y me tomaba un enorme y doloroso interés en escuchar todo aquello que su rápido ingenio y excitada imaginación podían decir al respecto.
¿Para qué extenderse en todos estos detalles? Vivimos así durante largos años. Bertha quedó postrada, paralítica; la cuidé como una madre cuidaría a un hijo. Se volvió cada vez más irritable, y aún seguía insistiendo en lo mismo, en cuánto tiempo la sobreviviría. Seguí cumpliendo con mis deberes hacia ella, lo cual fue una fuente de consuelo para mí. Había sido mía en su juventud, era mía en su vejez; y al final, cuando arrojé la primera paletada de tierra sobre su cadáver, me eché a llorar, sintiendo que había perdido todo lo que realmente me ataba a la humanidad.
Desde entonces, ¡cuántas han sido mis preocupaciones y pesares, cuan pocas y vacías mis alegrías! Detengo aquí mi historia, no la proseguiré más. Un marinero sin timón ni compás, lanzado a un mar tormentoso, un viajero perdido en un páramo interminable, sin indicador ni mojón que lo guíe a ninguna parte, eso he sido; más perdido, más desesperanzado que nadie. Una nave acercándose, un destello de un faro lejano, podrían salvarme; pero no tengo más guía que la esperanza de la muerte. ¡La muerte! ¡Misteriosa, hosca amiga de la frágil humanidad!
¿Por qué, único entre todos los mortales, me has arrojado fuera de tu manto? ¡Oh, la paz de la tumba! ¡El profundo silencio del sepulcro revestido de hierro! ¡Los pensamientos dejarían por fin de martillear en mi cerebro, y mi corazón ya no latiría más con emociones que sólo saben adoptar nuevas formas de tristeza!
¿Soy inmortal? Vuelvo a mi pregunta. En primer lugar, ¿no es más probable que el brebaje del alquimista estuviera cargado con longevidad más que con vida eterna? Tal es mi esperanza. Y además, debo recordar que sólo bebí la mitad de la poción preparada. ¿Acaso no era necesaria la totalidad? Haber bebido la mitad del licor de la inmortalidad es convertirse en semiinmortal; mi eternidad está pues truncada. Pero, de nuevo, ¿cuál es el número de años de media eternidad? A menudo intento imaginar si lo que rige el infinito puede ser dividido. A veces creo descubrir la vejez avanzando. He descubierto una cana. ¡Estúpido! ¿Debo lamentarme? Sí, el miedo a la vejez y a la muerte repta a menudo fríamente hasta mi corazón, y cuanto más vivo más temo a la muerte, aunque aborrezca la vida. Ése es el enigma del hombre, nacido para perecer, cuando lucha, como hago yo, contra las leyes establecidas de su naturaleza.
Pero seguramente moriré a causa de esta anomalía de los sentimientos; la medicina del alquimista no debe de proteger contra el fuego, la espada y las asfixiantes aguas. He contemplado las azules profundidades de muchos lagos apacibles, y el tumultuoso discurrir de numerosos ríos caudalosos, y me he dicho: la paz habita en estas aguas. Sin embargo, he guiado mis pasos lejos de ellos, para vivir otro día más. Me he preguntado a mí mismo si el suicidio es un crimen en alguien para quien constituye la única posibilidad de abrir la puerta al otro mundo. Lo he hecho todo, excepto presentarme voluntario como soldado o duelista, pues no deseo destruir a mis semejantes. Pero no, ellos no son mis semejantes. El inextinguible poder de la vida en mi cuerpo y su efímera existencia nos alejan tanto como lo están los dos polos de la Tierra. No podría alzar una mano contra el más débil ni el más poderoso de entre ellos.
Así he seguido viviendo año tras año. Solo, y cansado de mí mismo. Deseoso de morir, pero no muriendo nunca. Un mortal inmortal. Ni la ambición ni la avaricia pueden entrar en mi mente, y el ardiente amor que roe mi corazón jamás me será devuelto; nunca encontraré a un igual con quien compartirlo. La vida sólo está aquí para atormentarme.
Hoy he concebido una forma por la que quizá todo pueda terminar sin matarme a mí mismo, sin convertir a otro hombre en un Caín. Una expedición en la que ningún ser mortal pueda nunca sobrevivir, aun revestido con la juventud y la fortaleza que anidan en mí. Así podré poner mi inmortalidad a prueba y descansar para siempre, o regresar, como la maravilla y el benefactor de la especie humana. Antes de marchar, una miserable vanidad ha hecho que escriba estas páginas. No quiero morir sin dejar un nombre detrás. Han pasado tres siglos desde que bebí el brebaje; no transcurrirá otro año antes de que, enfrentándome a gigantescos peligros, luchando con los poderes del hielo en su propio campo, acosado por el hambre, la fatiga y las tormentas, rinda este cuerpo, una prisión demasiado tenaz para un alma que suspira por la libertad, a los elementos destructivos del aire y el agua. O, si sobrevivo, mi nombre será recordado como uno de los más famosos entre los hijos de los hombres. Y una vez terminada mi tarea, deberé adoptar medios más drásticos. Esparciendo y aniquilando los átomos que componen mi ser, dejaré en libertad la vida que hay aprisionada en él, tan cruelmente impedida de remontarse por encima de esta sombría tierra, a una esfera más compatible con su esencia inmortal.
Mary Shelley (1797-1851)